En una conversación casual, alguien mencionó una vez que, si el universo fuera un programa de ordenador, los errores de software serían los agujeros negros. La idea sonaba divertida y absurda, pero no deja de rondar la cabeza de pensadores y científicos. ¿Y si el cosmos, tan vasto y misterioso, fuera en realidad una gigantesca simulación informática? Esta pregunta, que parece sacada de una novela de ciencia ficción, es hoy objeto de investigaciones científicas muy serias.
Recientemente, el físico Melvin M. Vopson, de la Universidad de Portsmouth, ha presentado un artículo en AIP Advancesque podría dar un nuevo giro a este debate. Bajo el título “Is gravity evidence of a computational universe?”, su trabajo plantea que la gravedad no sería una fuerza fundamental, sino una manifestación de un principio de optimización de información. Según Vopson, todo en el universo tendería a organizarse de manera que minimizara el contenido informativo, como haría un programa informático bien diseñado.
El universo como un gran sistema de almacenamiento de información
La propuesta de Vopson se basa en la llamada segunda ley de la infodinámica, una extensión de las ideas de la teoría de la información de Shannon al ámbito físico. Esta ley sostiene que, en un sistema aislado, la entropía de la información debe disminuir o mantenerse constante, en contraste con la segunda ley de la termodinámica, que dicta lo contrario para la entropía física.
“La segunda ley de infodinámica describe la evolución temporal de la entropía de los estados de información en un sistema aislado hacia el equilibrio”, explica Vopson en su artículo. Según esta idea, la materia en el espacio estaría obligada a reorganizarse para reducir su huella informativa, no para maximizarla.
Esta perspectiva lleva a pensar que el espacio-tiempo no sería continuo, sino “discreto, similar a una pixelación o al mallado en análisis de elementos finitos”. Cada “píxel” del espacio almacenaría información sobre los objetos que contiene, como una especie de gigantesca memoria cósmica.

La gravedad como resultado de la optimización informativa
Una de las partes más sugerentes del trabajo de Vopson es su derivación de la gravedad a partir de principios de información. Para ello, imagina un espacio bidimensional compuesto por celdas elementales que pueden estar vacías o contener partículas. Cuando las partículas se distribuyen al azar, la entropía de información es alta. Pero si las partículas se agrupan, la entropía disminuye.
Según Vopson, el propio proceso de agrupación está impulsado por una fuerza entrópica: “La fuerza atractiva generada por el requerimiento de reducir la entropía de la información tiene todas las características de una fuerza gravitacional”. Así, la gravedad no sería más que el esfuerzo del universo por mantener su información comprimida y organizada.
Aplicando esta idea, el autor consigue derivar la ley de la gravitación universal de Newton: “Recuperamos una expresión de la fuerza entrópica que es idéntica a la ley de la gravedad de Newton”. Esto implica que lo que percibimos como gravedad podría ser un efecto secundario de la tendencia fundamental del cosmos a optimizar su almacenamiento de datos.

La gravedad como mecanismo de ahorro de información
Para entender mejor la propuesta de Vopson, basta con observar lo que ocurre en el espacio cuando dejamos actuar la gravedad. La imagen que acompaña esta sección nos muestra cómo una nube de polvo cósmico disperso acaba transformándose en un planeta compacto.
Al principio, el sistema está formado por miles o millones de pequeñas partículas flotando por todas partes. Cada partícula necesita ser localizada, medida y descrita individualmente, lo que significa muchísima informaciónalmacenada y procesada. En esta etapa, el sistema tiene una alta entropía de información y requiere una enorme cantidad de “cómputo” para seguir cada movimiento.
Pero la gravedad cambia el panorama: las partículas empiezan a atraer unas a otras, moviéndose lentamente hacia un centro común. Este proceso natural culmina en la formación de un único objeto grande, como un planeta. Ahora, la cantidad de información necesaria para describir el sistema se reduce de forma drástica: un solo objeto, una sola órbita, mucho menos que antes.

Este ejemplo sencillo refleja lo que Vopson plantea en su teoría: la gravedad no sería solo una fuerza que atrae objetos, sino un mecanismo de optimización que reduce la entropía de información. El universo, como si fuera un gigantesco programa informático, buscaría continuamente formas de “ahorrar recursos”, agrupando materia y simplificando su propia estructura.
Comparación con teorías previas y novedades de este enfoque
La idea de que la gravedad podría tener un origen entrópico no es completamente nueva. En 2011, el físico Erik Verlinde propuso una hipótesis similar, basada en la holografía y la termodinámica. Sin embargo, el enfoque de Vopson introduce diferencias clave.
Mientras que Verlinde asume que el espacio-tiempo emerge de procesos informacionales en pantallas holográficas, Vopson se apoya directamente en la segunda ley de infodinámica y en el principio de equivalencia masa-energía-información. “Este estudio enfatiza la segunda ley de infodinámica como el motor principal, combinada con el principio de equivalencia M/E/I, ausentes en la formulación de Verlinde”, señala.
Además, donde Verlinde planteaba un aumento de entropía como motor de la gravedad, Vopson postula lo contrario: es la disminución de la entropía informativa la que impulsa la organización de la materia en estructuras más compactas.

Implicaciones más allá de la gravedad
La propuesta de Vopson no se limita a reinterpretar la gravedad. También sugiere que otros fenómenos físicos, como la termodinámica de los agujeros negros, la materia oscura y la energía oscura, podrían entenderse bajo este mismo marco de optimización informativa.
En su visión, “la atracción gravitacional surge debido a un impulso fundamental por reducir la entropía de la información en el universo”. Esto podría tener profundas consecuencias para la búsqueda de una teoría unificada de la física, acercando conceptos de la mecánica cuántica, la relatividad y la teoría de la información.
Si el universo funciona realmente como un computador, entender sus reglas de compresión de datos podría revelar patrones ocultos en fenómenos actualmente inexplicados. La cuestión, claro, es cómo comprobar empíricamente esta hipótesis, algo que sigue siendo un enorme desafío.
¿Una simulación informática?
Todo esto lleva inevitablemente a la vieja, pero fascinante, cuestión: ¿vivimos en una simulación? Para Vopson, la hipótesis de un universo computacional no solo es plausible, sino que gana fuerza si se consideran estos nuevos indicios.
“Una posible consecuencia intrigante de todo esto es que el universo sea de naturaleza informacional y semejante a un proceso computacional”, afirma en su artículo. Si así fuera, leyes físicas como la gravedad serían simples líneas de código de un programa más amplio y profundo.
Esta forma de pensar conecta con intuiciones filosóficas modernas y teorías como la del multiverso o los modelos holográficos del cosmos. Aunque hoy carecemos de pruebas definitivas, la sugerencia de Vopson ofrece una perspectiva innovadora para abordar algunos de los mayores misterios de la física.

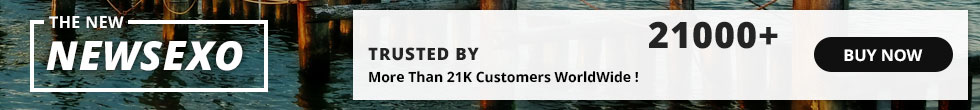


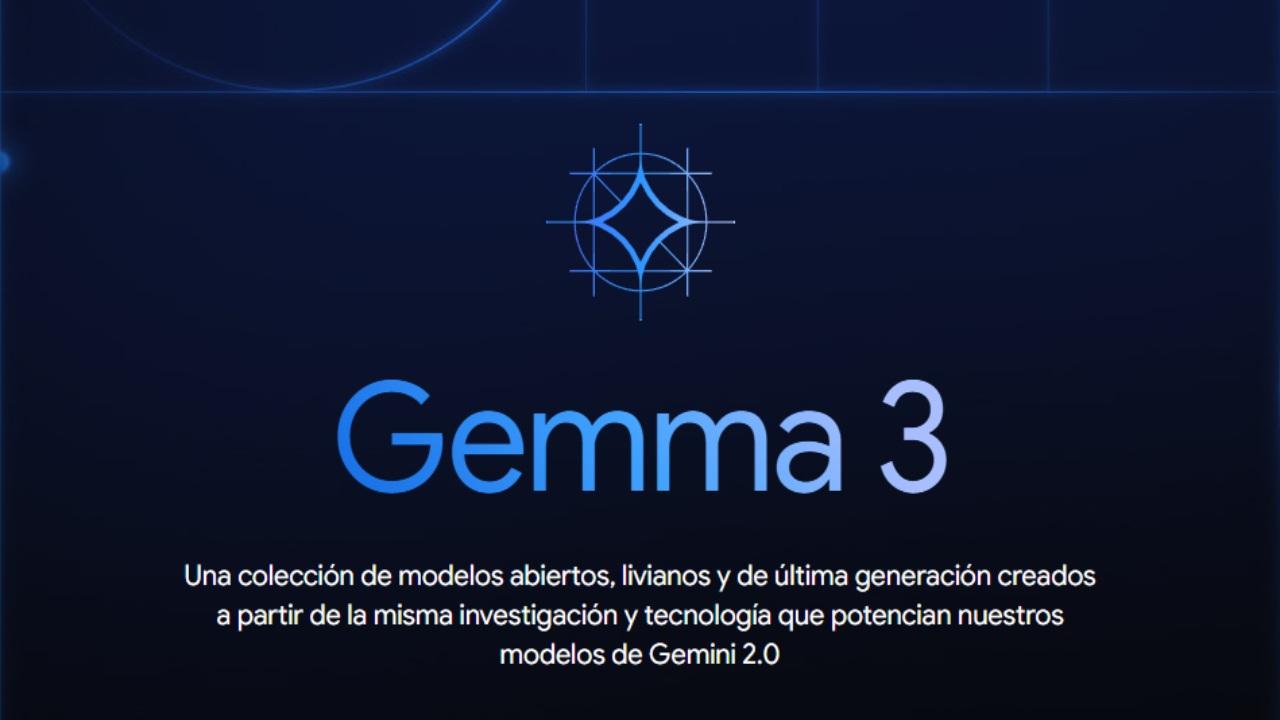










Deja una respuesta