Por Sebastian Arriaga Velazco
Los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2026 (PCGPE), presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión el 1.º de abril del presente año, constituyen un documento que expone las previsiones sobre la evolución de la actividad económica y las finanzas públicas hacia el cierre de 2025 y 2026. Es decir, reflejan la visión de la administración federal respecto al contexto económico nacional y las estrategias que orientarán su política en materia económica.
En la conferencia de prensa ante el Congreso, se expresó (como indica el comunicado no. 13 de la SHCP):
“Se prevé que el crecimiento económico se sostenga gracias al consumo interno, la generación de empleos y las inversiones en sectores estratégicos, tanto públicas como privadas.”
Ante esto, vale la pena preguntarse ¿Qué tan factible es que estos tres pilares “sostengan” el crecimiento, dado su comportamiento y el de la economía en general?
En primera instancia, como ya he argumentado anteriormente, el consumo difícilmente puede detonar el crecimiento económico como lo plantea la SHCP, debido a una particularidad relevante: su composición. Al desagregar el consumo privado entre el componente de origen nacional y el de origen importado, se observa (como muestra la gráfica) que este último ha ganado peso relativo frente al primero.

Foto: Elaborada por Sebastian Arriaga Velazco con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En este contexto, resulta problemático considerar al consumo como motor del crecimiento, dado que una proporción creciente de ese gasto no se traduce en producción interna, sino que beneficia a productores extranjeros, restando impulso al PIB nacional.
Ahora bien, la expansión del consumo requiere un fortalecimiento de los ingresos, lo cual está estrechamente ligado al comportamiento del mercado laboral, identificado como el segundo pilar del crecimiento. Sin embargo, la generación de empleo ha mostrado señales de estancamiento; según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, el número de personas ocupadas, es decir, aquellas que tienen algún tipo de trabajo (ya sea formal o informal) se ha estancado.

Foto: Elaborado por Sebastian Arriaga Velazco con datos de la ENOE del INEGI.
Al analizar la evolución de la población ocupada, se observa que desde 2023, el nivel más bajo se registró en el primer trimestre de ese año, con 58 millones de personas, y el más alto en el tercer trimestre de 2024, con 59 millones. Es decir, desde hace dos años, el aumento (del punto más bajo al más alto) fue de apenas un millón de personas. Esta variación refleja una trayectoria estancada en la creación de empleo. En este contexto, resulta difícil anticipar una mejora significativa del indicador para el resto del año, especialmente considerando que la economía nacional ya ha entrado en una fase recesiva.
Con lo visto hasta ahora, solo quedaría analizar el pilar de las inversiones en sectores estratégicos. Si bien, en lo que respecta a este indicador se puede debatir mucho sobre el desempeño anterior, el optimismo hacia un aumento sustancial en el corto plazo podría enfrentarse a condiciones externas complejas.
Las tensiones geopolíticas han generado incertidumbre en los mercados globales, lo que parece direccionar a una mayor prudencia en la conducción de la política económica, así como a mayores restricciones económicas; en este sentido, parece poco probable que la Reserva Federal baje los tipos de interés, a lo cual México (y otros países del mundo) deberá ajustar sus medidas de política monetaria en esta dirección manteniendo o incluso aumentando sus tipos de interés en el futuro cercano. Este escenario no solo restringiría la inversión en México, sino en todo el mundo, lo que concuerda con el pronóstico de varios organismos multilaterales sobre una desaceleración de la actividad económica mundial.
De aquí, queda preguntarse ahora ¿Qué tan factible es que se dé un crecimiento en la economía mexicana? Comparando las estimaciones de los PCGPE con los de otros organismos multilaterales, se observa un mayor optimismo en las proyecciones de la SHCP.

Foto: Elaborado por Sebastian Arriaga Velazco con datos de SHCP, FMI, OCDE y Banco Mundial.
A partir de la tabla anterior, las previsiones de crecimiento de organismos como la OCDE y el FMI para México reflejan una expectativa menos favorable, e incluso prevén una posible contracción hacia el cierre del año. Aunque de diferente dimensión, en ambos casos es poco halagüeño para la economía del país.
Dado lo anterior, se puede concluir que “el horno no está para bollos” y que la SHCP debiera buscar fundamentos más sólidos para justificar su optimismo, o bien aceptar que la política económica de los últimos años no ha dado los resultados necesarios, por lo menos para recuperar las (ya de por sí bajas) tasas de crecimiento que se habían generado en lo que va del siglo.


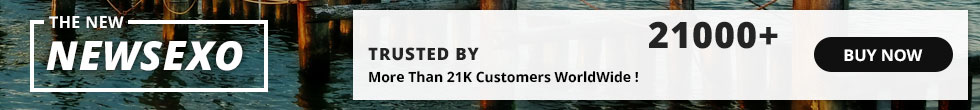














Deja una respuesta