
Carolina Robledo, socióloga y fundadora del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense en México, ha dedicado su carrera al análisis de las desapariciones: qué cuerpos son sacrificables, qué estructura sostiene esta tragedia, cómo la ciencia puede esclarecer y servir a quiénes buscan. Ha presentado investigaciones sobre el fenómeno en Tijuana (Baja California) y Los Mochis (Sinaloa), sobre las fosas de Tetelcingo (Morelos) y las de Cadereyta (Nuevo León). Ha estudiado durante 15 años lo que define como una “maquinaria industrial”, un “proyecto desaparecedor”, “un sistema complejo y con jerarquías que implica colusión y recursos”, “una guerra que se te mete en la cama, en los huesos, en la salud”. En febrero se marchó a Pereira, Colombia, para trabajar en una librería independiente, especializada en plantas y feminismos. Desde allá, una de las voces referentes en el estudio de esta crisis —que acumula 125.000 personas sin localizar— contesta esta entrevista.
El hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán (Jalisco), por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, logró lo que hacía años que no pasaba: la desaparición sistemática de personas en México llegó a la primera línea política. Habló sobre esto la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal Alejandro Gertz Manero, la oposición, los tertulianos, los influencers y hasta los bots. Todos tenían una opinión sobre una lacra que había ido gestándose al calor del olvido. Desde 2019 hasta ahora han desaparecido en México más de 60.000 personas. En ese tiempo, bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se degradaron a las instituciones encargadas de la búsqueda, de la identificación de los restos y del acompañamiento a las víctimas. Entre las medidas que ha resucitado Sheinbaum está ahora volver a reforzarlas.
El 75% del país tiene personas sin localizar y en todo su territorio se han encontrado más de 5.600 fosas clandestinas. ¿Qué significa Teuchitlán en ese contexto? “No es un caso aislado, ni una novedad. Hay ejemplos similares desde 2010, cuando se encontraron en Durango fosas con cientos de cuerpos o las de San Fernando, en Tamaulipas. Es un acto sistemático, una continuidad de por lo menos 15 años. Es la manifestación de una maquinaria industrial preparada para deshacerse de cuerpos, para desaparecer”, responde por teléfono Carolina Robledo. La socióloga presta especial atención a lo que cuentan estos espacios, porque “son crímenes comunicativos”: “Hablan de un sistema que implica jerarquía, clandestinidad, colusión y recursos de una estructura muy compleja”.

El suelo común sobre Teuchitlán se ha quedado en que era un centro de reclutamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el lugar se torturaba y se cometían asesinatos, reconoció el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. La batalla narrativa ahora se ha trasladado al concepto de “exterminio”. Los colectivos de buscadoras que entraron al inmueble encontraron restos óseos e indicios de fosas clandestinas y hornos crematorios. Era el rancho entonces un centro de exterminio, dijeron con la mochila cargada de decenas de estos lugares encontrados. Además, investigadores de la Secretaría de Ciencia hallaron “altas concentraciones de ceniza” y humo de gasolina en el rancho, al menos, en febrero de 2019. Sin embargo, el término ha sido rechazado por el Gobierno de Sheinbaum.
“La palabra exterminio tiene costos políticos y jurídicos, porque implica hablar de graves violaciones a derechos humanos, de lesa humanidad, de que el Estado puede ser llamado a rendir cuentas frente a un tribunal penal internacional”, apunta Robledo. La investigadora, que ha acompañado durante años a los colectivos de buscadoras, especialmente en el norte del país, apunta a que se trata de un concepto polisémico: “Son campos de exterminio las extensiones de tierra donde se encuentran cientos de huesitos desperdigados en el desierto, como en Coahuila, o las fosas que contienen más de 10 cuerpos, que se considera ya un exterminio. Pero hay una característica común en estos campos: la intencionalidad de desaparecer por completo la huella material de los cuerpos, las posibilidades de su identificación y el procesamiento criminal de los datos para la investigación de los crímenes. Es decir, se extermina al sujeto y a las posibilidades de justicia y verdad”.
El concepto llega desde la Alemania nazi, lo que ha motivado a que algunos llamen a Teuchitlán, el Auschwitz mexicano. Robledo apunta a que “esa intencionalidad de desaparecer a poblaciones concretas se ha repetido en muchos otros contextos” y que en México es posible hablar de algunos rasgos entre las víctimas: “Es un juvenicidio. La mayoría son hombres de contextos muy precarios, racializados. Tiene que ver con el sistema económico y criminal transnacional y no con ideas de purificar la raza, pero hay un orden en el conjunto de víctimas, no es aleatorio”. Esa es la idea que utilizan las madres buscadoras en su “uso político del concepto”: “Exterminio tiene algo de exceso, de transgredir un límite, es algo más allá de lo que nos imaginábamos, de lo que es posible y aceptable. Esa es la carga que las familias quieren poner, como un llamado de atención, que requiere una atención especial”.
Robledo resalta el esfuerzo de los colectivos por “acercarse a esos espacios, ubicarlos, hacerlos públicos, insistir a las autoridades y tratar de resguardarlos”. Cuando los Guerreros Buscadores de Jalisco entraron el 5 de marzo al rancho Izaguirre, gracias a un aviso anónimo, el inmueble lleva seis meses “asegurado” por la Fiscalía de Jalisco. Sin embargo, estaba en un estado de “abandono”, reconoció el fiscal general de la República. La dependencia estatal no había hecho ningún análisis al terreno desde que fue hallado en septiembre de 2024: no había identificado huellas ni huesos, no había catalogado los más de 1.300 objetos que había en el rancho, no había tomado testimonios ni buscado testigos. Durante seis meses, hasta que entraron los buscadores, el lugar estaba en el olvido.
“Vemos continuamente que estos espacios son contaminados y objeto de pérdida de evidencia. Cuando esos indicios se necesitan para la construcción de la verdad, que es lo que exigen las familias”, apunta la fundadora del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense. Este grupo de expertas, compuesto también por peritos en arqueología forense, se centraba primero en la identificación, porque es lo más importante para las familias, pero después apuntaba a un segundo nivel: la mirada forense para lograr llevar ante la justicia a los perpetradores. “La identificación ha centrado la discusión pública, pero en esos lugares tenemos la evidencia de crímenes complejos, de ejecuciones masivas de personas, que hay que llevar a la justicia. Y en esa parte, aún hay todo por hacer en México”.

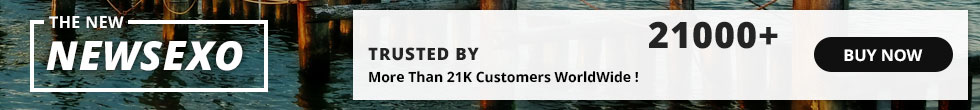














Deja una respuesta