José M. Murià
E
l próximo fin de semana, una de las mejores escritoras mexicanas de todos los tiempos hubiera cumplido 100 años de vida. Se trata de Rosario Castellanos Figueroa, quien murió a causa de una descarga eléctrica que le propinó una pequeña lámpara de mesa, que tenía un falso contacto, potenciado sobremanera por sus pies mojados, pues acaba de salir de la regadera.
Ello ocurrió el 7 de agosto de 1974, en Tel Aviv, donde se desempeñaba nada menos que como embajadora y ministra plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos.
No hacía mucho que se había disuelto su matrimonio con el Dr. Ricardo Guerra, que databa de 1958, a la sazón mandamás de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde ella estaba también adscrita.
Es probable que haya aceptado con gusto la encomienda del entonces presidente, Luis Echeverria, para poner tierra y mar de por medio.
Si bien había nacido en el Distrito Federal, pronto pasó a Comitán y ahí creció hasta 1940 cuando volvió a la capital para hacer mejores estudios, pero el sureste mexicano nunca se desprendió ya de su corazón. Era la tierra de sus mayores y también la suya.
Tenía 25 años cuando obtuvo el grado de maestría en la UNAM y pasó a España por casi un bienio. Había empezado, como muchos, en la Facultad de Derecho y terminó en Filosofía y Letras. A su regreso volvió a Chiapas para dirigir el Instituto Chiapaneco de Cultura.
Nunca se desentendió de él, aun cuando su carrera se empezó a desarrollar mayormente en la UNAM. Durante cerca de tres años, entre 1958 y 1961, hizo una cauda de textos especialmente para el Instituto Nacional Indigenista.
Cuando la conocí, en 1964, era jefa de información y prensa de la UNAM, empleo que abandonó airadamente en 1966, lo mismo que mi maestro José Gaos y varios más, cuando el rector Ignacio Chávez fue víctima de una cauda de gamberros. Ello impidió que me pudiera acercar a ella cuando fui a estudiar a México en 1967, aunque la sobrecarga que me impuso el Dr. José Gaos tampoco me hubiera dado mucha libertad…
Ella había ido, entre 1963 y 1964, un par de veces a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, donde yo pujaba por aprender, a hablar durante dos semanas sobre la novela mexicana contemporánea, primero, y después sobre Marcel Proust. ¡Cuánto me enriquecieron esas cuatro semanas de clases! Máxime que tuve la oportunidad de estar presente en dos o tres comidas a las que fui invitado…
El panorama para los aprendices de historiadores era tan magro que solía apuntarme a los cursos de profesores visitantes, fuese cual fuese la materia. Ello me trajo algunas decepciones, pero en el caso de la maestra Castellanos el gozo por aquellas clases no me cabía en el cuerpo. Se suponía que eran de dos horas diarias –sábados inclusive– pero normalmente, a base de preguntas y sus respuestas, llegábamos a tres…
Doña Rosario despertaba un verdadero entusiasmo por conocer y leer cuanto libro recomendaba. Claro que, con frecuencia, no se hallaban en las librerías de Guadalajara, una ciudad que carecía prácticamente de bibliotecas en aquel entonces y en la que las librerías eran un verdadero desastre. Recuerdo que cuando aparecía un libro compraban un ejemplar y solían tardar bastante en reponerlo, exceptuando cuando eran de beatería.
Recuerdo que el primero que viajara a México después de sus clases, tenía que regresar cargado de los libros que le encargaban los demás. Por supuesto que me leí con devoción, después, los principales de ella, pero nunca me atreví a hablarle de ello. Cuando le preguntó alguien por qué no hablaba de sus novelas en clase la respuesta fue muy dura.
No olvidaré jamás esos dos cursos intensivos dictados en aquel idioma tan pulcro y con dejos tan originales y eufónicos de su tierra.
Doña Rosario Castellanos es para mí una de las mejores mujeres que en el mundo han sido
¡Qué bueno que está en la Rotonda antes llamada de los Hombres Ilustres, en el Panteón de Dolores! No podía dejar pasar el centenario de su nacimiento sin hacer de ella este recuerdo, desastrado si se quiere, pero lleno de afecto, agradecimiento y admiración.

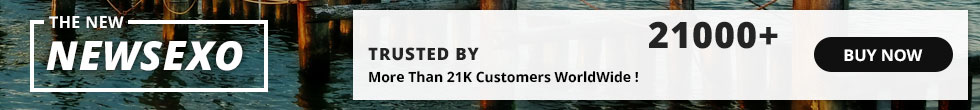





Deja una respuesta