S
i se observa con detalle, existen múltiples teorías sobre esa quimera llamada libertad.
Una de las más consistentes –que perdura hasta la fecha– tiene sus orígenes en la filosofía de Kant. Como cualquier otra idea, la de la libertad tiene su propia historia. Bajo las peculiaridades impuestas por la condición moderna, todo comienza con la voluntad y la capacidad de liberarse de la tutela del otro. Llámese: cura, político, científico o juez. Para el filósofo alemán, el concepto de libertad no responde a un orden institucional específico; tampoco expresa el rasgo de un sistema político. Y mucho menos representa una cualidad adquirida. Se trata, invariablemente, de una relación de poder; o, mejor dicho: una relación entre el poder y el saber que cambia constantemente.
Sapere aude –escribe en el texto ¿Qué es la Ilustración?
–. Debes conocer y saber para poner la reflexión al servicio de tu autonomía. Si de algo no peca el pensamiento de Kant es de esperanzas infundadas. En el mismo texto, entrevé que esta vocación sólo es factible en el orden público, porque en el mundo de lo privado regiría –como hasta la fecha– el ostracismo inscrito en la máxima de obedecer y callar. Por endeble que parezca, la pregunta se mantiene en pie: ¿o acaso es menos opresivo el gobierno sobre las conciencias que ejercen la Tv, el cine y las redes sociales del que impuso la Iglesia hasta el siglo XVIII? La respuesta es incierta.
Después de 1848, Thoreau formuló un concepto de libertad que añade un aspecto fundamental al que codificó la Ilustración. Para el autor de Desobediencia civil, la modernidad no sólo oprime las mentes, sino sobre todo los cuerpos. Y esta obliteración sucede a través de un cálculo casi aritmético: la forma en que se gasta la vida. Si el costo de una cosa es la cantidad de vida que hay que dar a cambio de ella
, el momento en que consumimos algo no estamos simplemente intercambiando el equivalente a su precio en dinero, sino el tiempo de vida que, trabajando, gastamos para obtener ese equivalente. Esta es la ecuación desigual y profunda que se pierde por completo de vista en el paso al paisaje de las fabulaciones del consumo.
El mundo del consumo aparece hoy no sólo como una operación destinada a cubrir necesidades elementales, sino como una auténtica esfera del placer. Todo en él –la publicidad, las marcas, los espectáculos de su exhibición– está dirigido a la producción –prácticamente infinita– de deseo. Imposible concebir la lógica actual del mercado sin una teoría sobre el deseo. Un deseo, por cierto, eternamente insatisfecho. La estética de la mercancía está orientada, más que a cautivar, a procesar un rapto subjetivo y emocional. Su medio principal es el crédito en todas sus formas: las tarjetas, los préstamos bancarios, las hipotecas de derechohabientes. Pero cada vez que se emplea una tarjeta, lo que se compromete no es sencillamente una cantidad de trabajo futuro, sino una parte de la vida misma. Y, como dice José Mujica, se trata de un intercambio abismal: porque lo único que no tiene precio es la vida misma.
El crédito ha devenido prisión física y moral que anula la autonomía del ciudadano de hoy. Una nueva tienda de raya. Es en esa prisión donde el futuro propio queda cancelado. En su entramado desaparece la expectativa y sólo queda la deuda. Walter Benjamin sugirió que la lógica del mercado contiene un elemento religioso. Ese elemento está inscrito en el concepto alemán de Schuld (en español significa culpa y deuda a un mismo tiempo). En la versión actual del crédito, es el cuerpo mismo el que queda barrado por una doble celosía: el futuro como deuda, y el presente como angustia frente a la posible quiebra. Y un ciudadano quebrado no representa más que el quiebre de una vida entera. Se trata de la parte más sutil de las actuales formas de dominación, porque hace del deseo (eternamente) insatisfecho el sinónimo del principio de realidad.
No es casual que muchas de las narrativas actuales sobre el futuro tengan un sesgo apocalíptico. La deuda de los estados funciona, en este sentido, de la misma manera que la que contraen los individuos: cancelan la posibilidad de un futuro alterno. Si se sigue al pie de la letra a Thoreau, el concepto de libertad agregado debería responder a la pérdida de sentido propio de la vida en este ciclo insumiso de consumo y trabajo. Es decir, libertad como aquello que reditúa sentido.
Desde 1887, todo ha cambiado en nuestras formas de existencia: los medios de transporte y comunicación, los sistemas políticos, la medicina, la educación, etcétera. Sólo algo permanece intacto: la jornada de ocho horas (y, en México, de 48 horas a la semana). No hay nada malo en las tecnologías y la inteligencia artificial, siempre y cuando sirvan para hacer un poco más libre el mundo de quien gasta su vida trabajando.

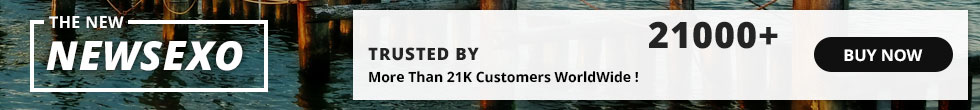




Deja una respuesta