C
hina está en el centro del interés internacional. Y no sólo por la guerra comercial en marcha entre EU y ese país. El futuro de la humanidad está asociado a esa civilización. Para algunos, esa curiosidad no es nueva. Desde la fundación como república popular, el 1° de octubre de 1949, artistas, médicos, escritores, intelectuales, científicos, políticos, estudiantes y revolucionarios en México han estado atentos a sus transformaciones y a sus propuestas de acción, y se han identificado con ellas.
Una de esas personas fue el poeta, filósofo y revolucionario anticapitalista Enrique González Rojo Arthur. La revolución china atravesó su vida, al menos desde 1957, cuando a los 28 años visitó al coloso de Oriente, hasta que partió de este mundo a los 92. Si el peligro amarillo
daba miedo, a él le entusiasmaba. Intuyó que aquello era un laboratorio que anticipaba el porvenir.
Se inspiró en ella para escribir hermosas coplas como Oda a la China joven, donde contrasta dos idiomas: el del capitalismo, que cultiva todas sus frases a la sombra del yo
, y el de la patria del nosotros
. Pero, también, para estudiar y analizar la construcción de un mundo nuevo nacido de una revolución campesina socialista, que enfrentó creativamente el reto de resolver las contradicciones entre campo y ciudad, y trabajo manual e intelectual.
Convencido por su amigo Joaquín Sánchez McGregor, Enrique se incorporó a la célula Carlos Marx del Partido Comunista Mexicano (PCM), en mayo de 1956.
Vivía en la calle de Berlín 108, Coyoacán, y trabajaba en la UNAM. Tenía una sólida formación filosófica. Conoció allí a quien sería una especie de padre y guía político: José Revueltas. Tanto así que, el autor de Para deletrear el infinito se definió como revueltiano crítico.
En 1957, recorrió durante un mes distintas ciudades del dragón asiático junto a su amigo y cómplice, Eduardo Lizalde. Se reunió fundamentalmente con escritores. Esa experiencia fue fundamental para él. A su regreso, dio charlas sobre sus vivencias. Cerca de 23 años después, en Zacatecas, reconstruiría esa travesía, entre otros, con su entrañable amigo Jesús Pérez Cuevas, dirigente del Movimiento Obrero Campesino Estudiantil Revolucionario, mientras reflexionaban sobre la Revolución Cultural desde la óptica del debate entre Charles Bettelheim y Paul Sweezy.
Antes de visitar China, el escritor había publicado en la Revista de la UNAM una reseña de la crónica de Fernando Benítez, China a la vista, en la que, según Enrique, se “ve el nacimiento de un nuevo país con los ojos de la sensibilidad y la emoción… un mundo tan diferente bajo todos los aspectos al mundo en el que vivimos”. Había leído, además, Diario de un viaje a la China nueva, de Vicente Lombardo Toledano; La Chine du nationalisme au communisme, de Jean Jacques Brieux, y el clásico de Hewlett Johnson, el decano rojo de Canterbury, China’s New Creative Age. En 1958, escribió en Cuadernos Americanos, un extenso y elogioso comentario al trabajo de Salomón Adler, La economía china, uno de los ensayos más completos realizados hasta ese momento sobre esas tierras, que consideraba a la reforma agraria en ese país, la mayor revolución en la historia
.
Siempre con su propio sello, Enrique atravesó tres generaciones de pro chinos. La de los intelectuales y artistas que en los 50 promovieron la amistad de los pueblos y el reconocimiento diplomático de China Popular, y fueron arrastrados por el torbellino de las luchas ferrocarrileras y magisteriales de Demetrio Vallejo y Othón Salazar. La de la ruptura con los soviéticos en los 60 y la lucha contra el revisionismo. Y la de la Revolución Cultural, los movimientos populares entre el 68 y el 88 y la fallida apuesta por construir un partido desde abajo, sepultada por la ola cardenista (https://n9.cl/u9jjte).
Aunque no todos los espartaquismos fueron pro chinos, y el pensamiento Mao Tse-tung se materializó en muchas fuerzas políticas distintas a las de quienes sostenían la teoría de un proletariado sin cabeza, los espartaquismos fueron una de las vías en que varios maoísmos mexicanos encarnaron. Conductor de algunos de estos trenes protopartidarios, González Rojo se movió en ambas vías y, a su manera, elaboró una síntesis entre ellas.
Cuando en 1963 se oficializó la ruptura entre China y la URSS, González Rojo, en ese momento uno de los dirigentes de la Liga Leninista Espartaco, apoyó a los orientales, enfrentándose a su maestro Revueltas y a su amigo Eduardo Lizalde. Años después, la reivindicó en otros proyectos.
Su visión althusseriana de la teoría de la historia encontró receptividad en militantes maoístas. En 1971, Enrique entró al plantel Vallejo del Colegio de Ciencias y Humanidades y fue nombrado coordinador del área del método histórico-social. Allí era notoria la influencia del Movimiento Marxista Leninista de México, con dirigentes formados política y militarmente en China. Según Roberto Fernández –integrante de esa agrupación– la propuesta del autor de Para leer a Althusser fue bien recibida por mamelucos y otras expresiones de la corriente línea de masas.
A comienzos de los 80, entabló estrecha relación con el Frente Popular de Zacatecas y fue fundador de la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas. Sus ideas, luminosos rayos en la oscuridad de la tormenta, estaban a kilómetros de repetir mecánicamente a Mao, pero, tenían como sustrato profundo una erudita y original reflexión sobre hazañas y errores de la revolución china (y de la autogestión yugoslava). Sin ir más lejos, consideró a la Revolución Cultural de 1966-69 el equivalente de la comuna de París del socialismo.
Más allá de las diferencias que Enrique tuvo con la revolución china, la trajo siempre tatuada en su corazón. Hoy, cuando tantos ojos miran desconcertados al país de la estrella roja, vale la pena repasar sus enseñanzas sobre esa epopeya.
X: @lhan55

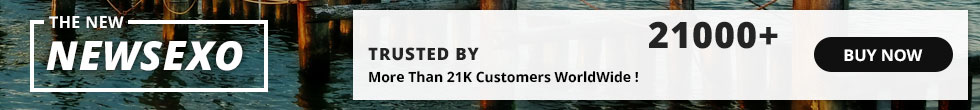






Deja una respuesta