P
uestos ya en vigor el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 y la Estrategia Nacional de Seguridad Publica, sería posible hacer largos comentarios sobre ambos. No es este el caso. Aquí es preferible referirnos exclusivamente a una característica fundamental suya, que seguramente ha creado cierta inquietud en la opinión pública y más en aquellos opinadores especializados: la ausencia en esos documentos de la seguridad nacional (SN) despreciando su obligatoriedad y beneficios.
Para quienes hemos seguido la evolución de este principio desde su primera formulación en el Plan Nacional de Desarrollo, de 1983-1988 del presidente Miguel de la Madrid, destaca que su observancia está obligada en todo acto superior de gobierno.
La SN es significativamente el amplio paraguas que protege y orienta a la vida pública en su conjunto, lo hace en su camino para la conservación de sus grandes principios y en el seguimiento de sus ideales, de tal manera que resulta inexplicable su ausencia en la inauguración del gobierno, siendo la estrategia sobre la seguridad uno sus programas centrales. Vamos en búsqueda de una posible razón de la omisión:
• El menosprecio por el valor político y práctico derivado de una ya muy decantada concepción general del deber ser del Estado.
• Una inaceptable ignorancia de la existencia del postulado.
• La sorprendente ausencia de la obligada rectoría del así olvidado postulado de SN en todo acto de gobierno es preocupante porque de tenerse en cuenta aprovecharíamos su capacidad de:
• Definir prioridades estratégicas del Estado: ella, en su naturaleza establece los objetivos superiores para proteger la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. Esto orienta todas las políticas públicas, desde la economía hasta la educación, bajo la premisa de preservar al Estado y su estabilidad.
• Coordinar esfuerzos interinstitucionales: garantiza que todas las dependencias del gobierno trabajen con una visión compartida frente a amenazas internas y externas.
• Involucrar a la sociedad como corresponsable, una ciudadanía participante de los riesgos a la SN puede contribuir con vigilancia, denuncia y apoyo a las instituciones, reforzando la cohesión social frente a amenazas.
Eso informa sobre el auxilio que se desprecia, pero para ello pueden existir varias explicaciones:
• Cambio de orientación política: el gobierno pasado incorporó sólo por verse audaz y diferente: seguridad humana
o seguridad ciudadana
, centrado en la prevención social del delito y la atención a las causas estructurales de la violencia dejando en segundo plano la noción clásica de SN por considerársele propuesta gastada.
• Suponerle cierta asociación con prácticas indebidas en el pasado: en México, el término seguridad nacional
ha servido para justificar la irregularidad de cualquier caso. Este abuso ha permeado a la sociedad que lo acepta como normal al estar relacionado con el uso discrecional del poder. Evitar el término puede ser un intento de separarse de ese legado.
• Confusión conceptual o deliberada ambigüedad: existe una tendencia en algunos gobiernos a mezclar los conceptos de seguridad pública con SN. Esto puede intencional.
• Desestimar el debilitamiento institucional que provoca sobre el aparato de SN como la desactivación o debilitamiento de instituciones claves, como el Cisen (ahora CNI, con funciones cubiertas de misterio) y así refleja una menor importancia del concepto en la toma de decisiones.
Estas razones y sinrazones son lo que define nuestro momento. Parece que no acabamos de entender que hay una Ley de Seguridad Nacional y que ésta expresa nuestra interpretación de una concepción universalmente aceptada y a la que llegamos tarde y 40 años después seguimos inventando nuevas formas.
Ciertamente la concepción y amplia difusión del concepto es de origen estadunidense, Acta de Seguridad Nacional de 1947, la que produjo severas redefiniciones de objetivos y metas en la forma de gobernar, creando los instrumentos de gobierno que la aplicarían.
Bajo diferentes nombres está siendo aplicada en numerosos países. Ejemplos: Francia, Brasil, Austria, EU, España, Canadá, Chile y Reino Unido.
México la hizo suya en el ya mencionado Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y para más, habrá que recordar que existen leyes, como la del Sistema Nacional de Planeación Democrática, cuya normatividad permite dar solidez, dinamismo, equidad y participación a la sociedad en su elaboración.
Entonces, la ausencia de ella en el plan y la estrategia por lo menos habrá que destacar que se olvidaron varias disposiciones.

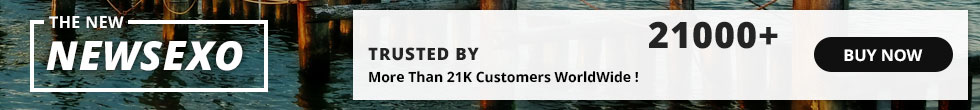




Deja una respuesta