E
ntre las distintas corrientes de la Reforma radical predominó la postura de que la fe no se podía imponer ni defender por la fuerza, sino lo conducente era usar la persuasión para que las personas, voluntariamente, se convirtieran al camino de Cristo. Los intentos de llegar al cielo por asalto, haciendo posible mediante la insurrección armada la Nueva Jerusalén, como en los casos de Tomás Müntzer en la Guerra de los Campesinos (1524-1525) y el reino anabautista en la ciudad de Münster (1534-1535), fueron descalificados al mismo tiempo en que se desarrollaban por anabautistas de la vía constructora de paz.
Los disidentes de la Iglesia oficial de Zúrich, encabezada por Ulrico Zwinglio, contraviniendo las ordenanzas de los magistrados, decidieron poner en práctica el 21 de enero de 1525 el bautismo voluntario de creyentes y rechazar el de infantes. La acción les costó comenzar a padecer hostigamientos, persecuciones, encarcelamientos y/o destierros por no ceñirse a la simbiosis Iglesia oficial/Estado. Lo acontecido en Zúrich también tuvo lugar en otros lugares de Europa.
Los llamados anabautistas (rebautizadores) por sus adversarios contendieron en favor de la libertad de conciencia y enfrentaron la represión desatada en su contra y justificada por teólogos, tanto católicos como protestantes, que sostenían estar defendiendo la fe cristiana al combatir a los herejes. Los libertarios fueron minoría, pero suficientes para dejar constancia de una vía que no pudo ser desarraigada, que fructificó lenta pero crecientemente. Comenzaron a dar la lid por la libertad de creencias más de 150 años antes que John Locke, autor de Carta sobre la tolerancia (1689), desarrollara su argumentación justificando la coexistencia de distintos credos religiosos en un mismo territorio.
Afirma Bernard Cotrett que ni la palabra ni el concepto
tolerancia “existían en el siglo XVI […]. La tolerancia nace hacia 1680 en los albores de la Ilustración; se inserta en un espacio singular, el de la Europa del Noroeste, Inglaterra y Provincias-Unidas. Por último, es cosa de un hombre en particular, John Locke” ( Calvino, la fuerza y la debilidad , p. 196). Al igual que Cotrett otros historiadores han dejado fuera de su registro historiográfico a quienes, mucho antes que Locke, desde su lectura y entendimiento de la Biblia hallaron asideros para defender el carácter voluntario al asumir una creencia y la legitimidad de la misma frente al predominio de las iglesias territoriales.
En el siglo XVI la tendencia general entre gobernantes católicos, como protestantes de las diferentes vertientes que se fueron oficializando en distintos territorios, era la de establecer en sus dominios el principio de cuius regio, eius religio (la religión del lugar es según la religión del gobernante). En esa visión, “el príncipe –no el obispo– posee la autoridad final sobre la iglesia de su territorio, dado que él tiene el derecho de imponer la unidad en asuntos de religión, usando la fuerza si es necesario”, hace notar John D. Roth, historiador anabautista/menonita.
Ante el panorama generalizado de la intolerancia como régimen religioso y político, abogar por la tolerancia como virtud personal/grupal, ya que no se podía ir más allá y establecerla en instrumentos legales, iba a contracorriente del entramado social, religioso y político reinante en el siglo XVI. La mentalidad predominante excluía de la sociedad a quienes no se plegaban a la simbiosis Estado-Iglesia oficial. En este contexto se levantaron voces y argumentaciones para defender una idea extravagante: la de que los creyentes y ciudadanos podían internalizar el valor de tratar con respeto a quienes no compartían el mismo credo religioso. Se trataba de la tolerancia [como una actitud] intelectual y emocional hacia la diversidad y valores de los otros, templada por el deseo de armonía y concordia y por una voluntad que no anhela imponerse sobre los otros de diferente pensar
(José C. Nieto, El Renacimiento y la otra España; visión cultural socioespiritual, p. 150).
David Joris, reformador radical refugiado en Basilea, donde encubrió su identidad bajo el nombre de Jan van Brugge para ponerse a salvo de sus perseguidores, escribió en 1554 el tratado Cuánto daño hacen al mundo las persecuciones . Aquí, un párrafo en el que llamaba a las autoridades para que cesaran de perseguir a los que consideraban herejes: Vuestra espada no debe encargarse de enseñar teología. De otra manera si los teólogos consiguen que tratéis su enseñanza con las armas, lo mismo podrá reclamar con razón el médico: que lo defendáis con vuestras armas de las opiniones de otros médicos; lo mismo reclamará el dialéctico, el orador y las demás artes. Pero si no podéis tratar estas artes con hierro, tampoco la teología, dado que ella reside en las palabras y en el espíritu no menos que las otras. Y si un buen médico puede proteger su doctrina suficientemente con su ciencia sin ayuda del magistrado, ¿por qué no podría hacer lo mismo un teólogo? Pudo Cristo, pudieron los apóstoles y podrán quienes los imitan
.
Reformadores radicales como David Joris sin argumentar sistemáticamente en favor de la tolerancia, no eran pensadores dedicados a la tarea intelectual, sino creyentes bajo persecución, argumentaron de manera práctica sobre el respeto a la diversidad y los derechos de las minorías.

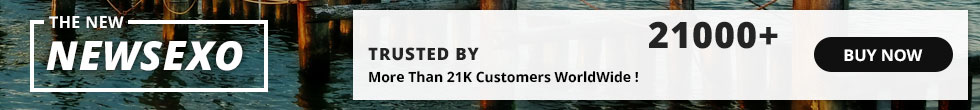






Deja una respuesta