E
n un mundo que se reorganiza geopolíticamente y en que las potencias redefinen sus prioridades productivas, México ha lanzado una ambiciosa estrategia de desarrollo: el Plan México. Concebido como una hoja de ruta hacia 2030, este plan busca reindustrializar el país, elevar el contenido nacional, sustituir importaciones y fortalecer el mercado interno. La narrativa oficial es seductora: una nación que se emancipa, se moderniza y apuesta por su gente y su territorio. Sin embargo, al examinar los instrumentos, alianzas y prioridades del plan, surge una pregunta: ¿estamos ante una verdadera apuesta por la soberanía económica o ante una sofisticada versión de la dependencia funcional?
El Plan México reconoce, con realismo, que el orden económico mundial atraviesa una transformación acelerada. El declive del multilateralismo, la guerra tecnológica entre China y EU y el regreso del nacionalismo económico, obligan a países como el nuestro a replantearse su estrategia de inserción internacional. Ya no basta con abrir las fronteras y esperar que la inversión extranjera produzca milagros. México necesita una política industrial activa, coordinada y sostenida.
Así, el plan expone objetivos deseables y necesarios: generar 1.5 millones de empleos en manufactura especializada, alcanzar un contenido nacional de 50 por ciento en sectores estratégicos, relocalizar cadenas de suministro, producir tecnología farmacéutica y electrónica de manera nacional, y consolidar polos de desarrollo regional. Pero lo que se promete en el discurso no siempre coincide con la lógica estructural que subyace a la política.
La pieza central del plan es la atracción de inversión extranjera directa, sin condicionamientos de transferencia tecnológica ni contenido nacional obligatorio. Empresas globales actúan como anclas
del desarrollo, mientras las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas quedan relegadas al papel de proveedoras periféricas. No hay un sistema claro de escalamiento que las lleve a innovar, exportar o competir en igualdad de condiciones. El modelo reproduce el viejo sueño de la maquila, ahora con tecnología 4.0 y discursos de bienestar.
Los sectores estratégicos –semiconductores, electromovilidad, farmacéutica, agroindustria, petroquímica– están concebidos no como plataformas para la construcción de capacidades nacionales, sino como zonas francas donde se reduce la regulación, se aceleran los permisos y se homologa el marco normativo con EU. De hecho, el plan contempla la participación directa de agencias extranjeras como USAID y el Wilson Center en el diseño de prioridades tecnológicas, educativas y logísticas. Bajo el manto de la cooperación, se difumina la soberanía decisional.
Resulta revelador que, mientras se invoca la autosuficiencia tecnológica, el Estado no haya propuesto una estrategia nacional de innovación con base en universidades públicas, centros tecnológicos propios o propiedad intelectual mexicana. Tampoco se contempla la creación de un organismo rector de la política industrial, como lo han hecho Corea, Vietnam o incluso Brasil en el pasado. Se apuesta por el dinamismo del mercado, con el Estado en funciones de facilitador.
Más preocupante: el plan no coloca al capital mexicano –es decir, a empresas de propiedad nacional– en el centro de la estrategia. Esta aclaración no es menor. En el marco jurídico internacional, toda empresa que opera legalmente en México recibe trato nacional
, aunque su capital sea extranjero. En otras palabras, una empresa puede ser considerada nacional
a efectos legales por estar constituida bajo leyes mexicanas, sin que su propiedad, control o beneficios permanezcan en México. Esa es una ficción jurídica que no debe confundirse con una política de fortalecimiento del empresariado mexicano. Lo que el plan omite es una apuesta decidida por formar, consolidar y escalar empresas mexicanas, capaces de ser fuente originaria de innovación, generadoras de empleo de calidad y promotoras de una acumulación autónoma de capacidades. Sin ese capital productivo nacional, no hay innovación propia. Y sin innovación propia, el país está condenado al estancamiento o, peor, a una modernización subordinada.
Esta estructura deja al país expuesto a riesgos: que los polos industriales se conviertan en enclaves desconectados del resto de la economía; que el conocimiento generado sea capturado por filiales extranjeras; que los recursos públicos se destinen a subsidiar inversiones privadas sin garantía de retorno nacional, y que la relocalización, lejos de fortalecer a México, lo integre más profundamente como engranaje subordinado del aparato productivo estadunidense.
No se trata de rechazar la inversión extranjera ni de regresar a modelos cerrados. Se trata de establecer reglas del juego claras, con objetivos nacionales como condición. Si se otorgan incentivos, que sean a cambio de transferencia de tecnología, formación de talento local, incorporación de proveedores mexicanos y participación en propiedad intelectual. Si se relanzan las compras públicas, que sirvan para desarrollar empresas nacionales genuinas y no sólo para ensamblar insumos importados. México necesita un modelo de desarrollo que parta de sus capacidades, fortalezca su aparato científico, eleve su productividad endógena y defienda el interés público. No basta con tener productos hechos en México si la inteligencia, las ganancias y las decisiones vienen de fuera.
El Plan México puede ser una oportunidad histórica para construir un nuevo camino. Pero para lograrlo, debe ser corregido en su arquitectura, democratizado en su diseño y emancipado de la lógica de la dependencia maquillada. La soberanía no es un eslogan. Es una política. Y esa política debe pensarse, financiarse y controlarse desde aquí.
* Director del Cide

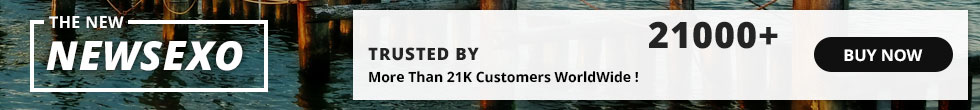





Deja una respuesta