L
as comparaciones −incluidas las históricas− son una figura retórica que usamos a diario para expresarnos, orientarnos y una parte integral del debate público. Como tales –cuando nos remiten a los conocidos acontecimientos en el pasado– pueden ayudarnos a entender mejor los acontecimientos en curso, estimular el pensamiento crítico, movilizarnos a la acción y alertar sobre los abusos de poder y defender a las víctimas de estos. Pero también, dada su subjetividad, politización y falta de verificabilidad –siendo sólo interpretaciones, no hechos–, presentan deficiencias, como su capacidad de difamar, incitar y desinformar, ya que –entre otros–, una vez arraigadas en la mente pública, pueden volverse resistentes a cualquier intento de corrección
(Arno J. Mayer).
En este sentido, el caso del narcorrancho Izaguirre en Teuchitlán que –desde que se dio la noticia del descubrimiento de unos crematorios improvisados allí por los colectivos de búsqueda (t.ly/-4TaH)– ha sido, sobre todo por la conmoción generada por las imágenes de cientos de zapatos, mochilas u otros artículos sin dueños, comparado con Auschwitz
en la prensa nacional e internacional, se vislumbra, desde la teoría de las comparaciones históricas, como un caso clínico
de su uso con todas sus ventajas y limitaciones. Y a la vez, de lo complicado de tratar de corregir y/o contrarrestar su proliferación (con independencia de la razón por ello).
Como vimos en la discusión pública de las últimas semanas, cuando están hechas sin tomar en cuenta debidamente, tanto las semejanzas como las diferencias (Marc Bloch), las comparaciones históricas gravitan hacia la simplificación y sirven de atajos cognitivos
que distorsionan tanto el pasado como el presente: pocos comparatistas se han detenido, por ejemplo, a hablar del contexto y el funcionamiento particular de los campos de exterminio nazis (Vernichtungslager), limitándose a jugar sólo en las emociones y la memoria moldeada por la industria cultural dominante.
Si bien de allí, insertándose en la principal función de este tipo de comparaciones –la llamada de atención
(Hartmut von Sass)–, la analogía con Auschwitz
, en efecto, logró acaparar oportunamente la atención a un grave, irresuelto y en buena parte ignorado problema de los desaparecidos (t.ly/bSnGi), pero la politización del tema –otra característica inherente de las comparaciones históricas (Gavriel D. Rosenfeld)– pronto eclipsó y rigió toda la discusión.
Frente a los intentos de deslegitimar al gobierno con esta comparación por sus detractores –y las contradenuncias de sus acólitos de que todo era un montaje
–, la estrategia comunicacional gubernamental de eliminar de un imaginario colectivo la idea de la existencia de un campo de exterminio
en Teuchitlán se entendía, ante todo, por el afán de neutralizar las amenazas intervencionistas de la administración trumpista que calificó a los cárteles de organizaciones terroristas
, entidades que ahora tenían también –supuestamente– su Auschwitz
al otro lado de la frontera (t.ly/4Vsec).
Pero las primeras aseguraciones –la existencia de un campo de adiestramiento
en el que se cometían asesinatos y se hallaron restos humanos, pero no de exterminio
(t.ly/VuLlZ, t.ly/ZQbwM) y promesas de transparencia en la investigación (en efecto, queda aún por determinar que fue lo que realmente ocurrió en Teuchitlán y cómo)– han sido puestas en duda por el desafortunado recorrido por el narcorrancho (t.ly/_GJ7H) y el propio historial gubernamental de neutralizar –igualmente por motivos políticos–, la investigación sobre los desaparecidos de Ayotzinapa (t.ly/wlkCy).
Por otro lado quedaron también expuestos los límites del pensamiento analógico como indignación moral
que puede movilizarnos, pero como guía es estéril: el análisis apasionado raramente conduce a acciones producentes, ya que diagnosticar mal el problema (¿de veras es el rancho Izaguirre un Auschwitz
, la “nueva ‘zona de interés’” o el universo sacado de los escritos de Primo Levi
como denunciaban algunos comparatistas?) lleva a malas políticas y malas soluciones.
En cambio, puede resultar mucho más útil –siendo la utilidad precisamente la única manera de juzgar y evaluar
las comparaciones históricas (Hartmut von Sass)– abrir un poco el juego cognitivo
más allá del amarillismo, politiquería y un particular imaginario occidental de la Segunda Guerra Mundial en el que se insertaban y para el consumo del cual parecían servir (adrede o no) este tipo de analogías y pensar en otras referencias para entender mejor el presente.
La comparación con Auschwitz
, en efecto, poco o nada ayuda a iluminar las características particulares de la necropolítica (Achille Mbembe) que impera desde hace dos décadas en México (t.ly/uGFwN) y la dinámica específica del modelo desaparecedor
que funciona como un dispositivo del control poblacional –y existe gracias a la imparable colusión entre grupos criminales y diferentes niveles de gobierno– y del que el narcorrancho en cuestión, un eslabón en una cadena de reclutamiento forzoso de nuevos sicarios, jóvenes desechables
y matables
cuando no cumplían con los requisitos u ordenes, formaba parte.
Las deficiencias de las propias analogías históricas –expuestas aquí con creces– demuestran que debe ser posible hablar de la violencia en México y el problema de los desaparecidos (t.ly/ZJFqU) sin usar este tipo de comparaciones, ya que algo puede ser horroroso sin ser necesariamente un nuevo Auschwitz
ni Holocausto
y sin menospreciar el dolor de las víctimas, ya que si no hubo hornos de gas
, esto no significa que la realidad que llegó a simbolizar Teuchitlán no exista.

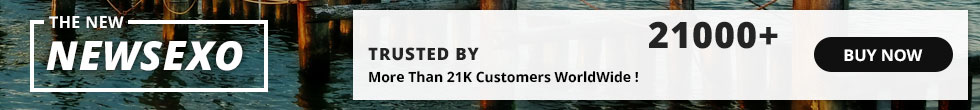







Deja una respuesta